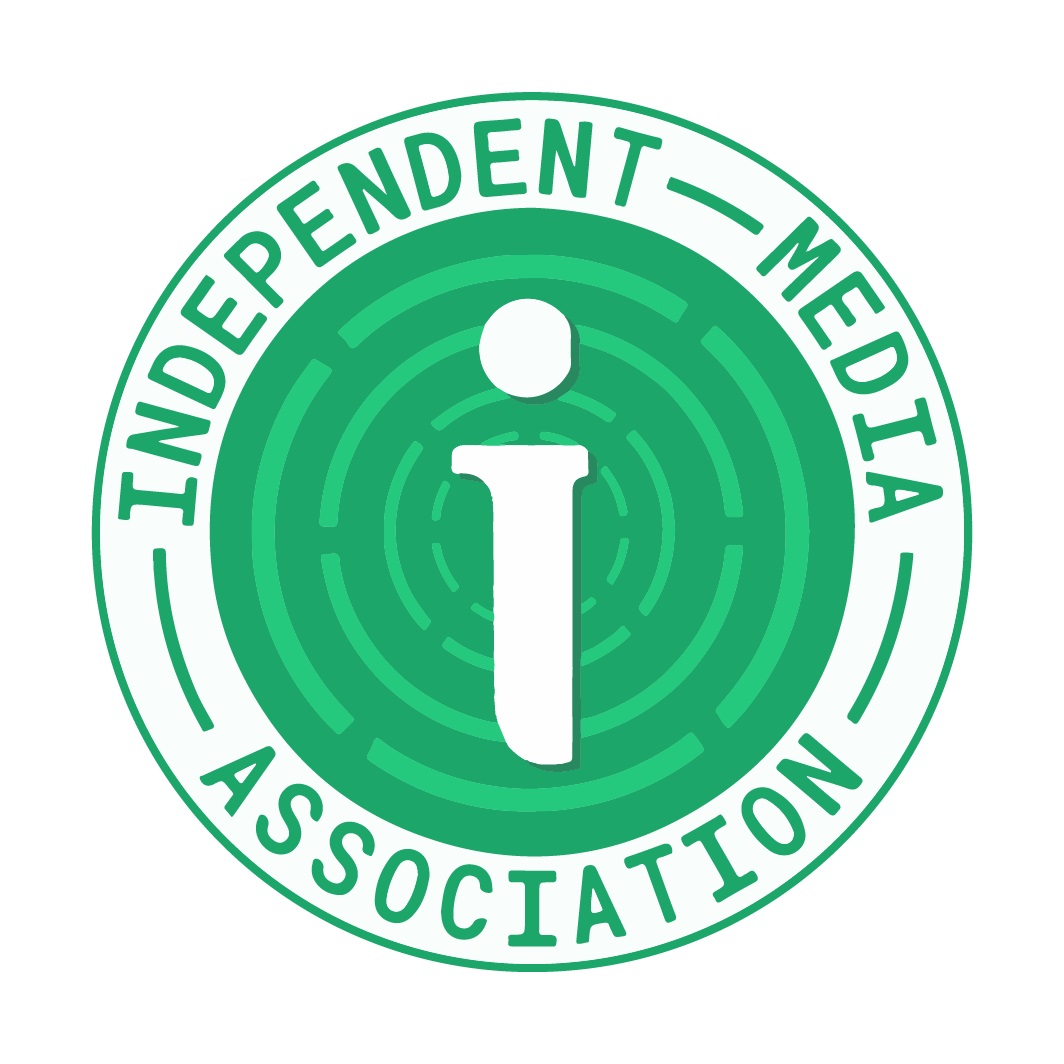Esta es mi historia. Ingresé allí el 14 de Febrero de 2010. Un día antes, en la madrugada, la policía me arrestó en una calle del este de Londres por portar arma blanca. Reconozco que fue una estupidez y si bien no provocó ningún daño físico ni material, alteró la tranquilidad de mi familia y amigos, así como la mía, durante varios días, y provocó una angustia que pude haber evitado.
 Arthur Vandelay *
Arthur Vandelay *
Esa madrugada me condujeron a la estación de policía, muy cerca de donde había sido arrestado. El secretario de la comisaría me tomó mis datos personales y una policía grabó mis huellas dactilares. Después pasé un pequeño control médico. Antes de entrar en el calabozo me quitaron el cinturón y los cordones de los zapatos.
Desperté hacia el mediodía sobre un colchón de plástico. Una lámpara fluorescente iluminaba permanentemente la estancia y un retrete adornaba una de las esquinas del calabozo. Llevaba varias horas intentando ordenar en mi cabeza lo sucedido la noche anterior, cuando llegaron dos policías, un hombre y una mujer, para interrogarme.
Me explicaron el procedimiento y me preguntaron si necesitaba un traductor. Les dije que podía entenderles y hacerme entender. La mujer, de unos 45 años, se mostró amable y conversamos un poco antes de comenzar con la declaración grabada.
Intenté explicar lo sucedido. Creo que ambos se dieron cuenta de que estaba muy arrepentido y que yo no había sido consciente de las consecuencias que mis actos iban a acarrear. Antes de volver a la celda el policía recogió las dos cintas grabadas y me dio a elegir una. También me aseguró que vendría un abogado esa misma tarde para hablar conmigo.
El abogado nunca apareció y mi angustia crecía con las horas. Sólo las sombras de los pasos en el exterior que se reflejaban por debajo de la puerta me aliviaban de alguna manera. Tras solicitarla varias veces, pude hacer una llamada. Por la noche, el secretario de la comisaría me expuso el cargo que se me imputaba: portar arma blanca en sitio público sin justificación, y me dijo que a las 9 de la mañana del día siguiente tendría un juicio en una corte de Londres.
 Regresé a la celda consciente de la gravedad de mi situación, aunque no podía asimilarla del todo. Esa tarde, como supe más después, la policía había registrado mi casa buscando algún documento de identificación. Mi estancia en la comisaría se prolongó unas 27 horas. A la mañana siguiente me devolvieron mis decomisadas pertenencias, los cordones y el cinturón, las únicas que poseía porque en la “noche de autos” me habían robado la cartera y el teléfono móvil. La razón que finalmente me llevó a la estupidez de ‘armarme’ para ir en busca de mi agresor y recuperar mis cosas.
Regresé a la celda consciente de la gravedad de mi situación, aunque no podía asimilarla del todo. Esa tarde, como supe más después, la policía había registrado mi casa buscando algún documento de identificación. Mi estancia en la comisaría se prolongó unas 27 horas. A la mañana siguiente me devolvieron mis decomisadas pertenencias, los cordones y el cinturón, las únicas que poseía porque en la “noche de autos” me habían robado la cartera y el teléfono móvil. La razón que finalmente me llevó a la estupidez de ‘armarme’ para ir en busca de mi agresor y recuperar mis cosas.
Mi desesperación aumentaba y aún no sé cómo pude dormir aquella noche. El juicio del lunes se desarrolló entre malentendidos, la incompetencia y la torpeza de la abogada de oficio y la actitud implacable de la jueza ante las pocas razones que me amparaban y que la abogada intentaba esgrimir sin ningún éxito. Recuerdo que antes del juicio me entrevisté con mi abogada y le conté, entre otras cosas, cuál era mi dirección y qué hacía en Londres. Pese a esto, durante el juicio pareció olvidar todas las referencias que le había referido y estando yo en el banquillo me preguntó por datos que ella ya sabía de sobra. Con todo esto la vista parecía más una obra de Samuel Beckett, una pesadilla surrealista que culminó cuando la jueza me envió a la prisión de Brixton, donde estaría hasta el siguiente juicio, tres días después.
La bienvenida
Recuerdo bien el viaje a la prisión. La furgoneta salió de la Corte, al este de Londres, y atravesó el Tower Bridge en dirección sur. El viaje duró aproximadamente una hora. La furgoneta tenía varios habitáculos en la parte trasera con un pasillo muy estrecho.
 Imposible no sentirse tratado como un criminal: iba esposado a un policía y en el compartimento quedé asilado; era como una jaula y a través de sus cristales tintados pude ver el recorrido desde la Corte hasta Brixton. Durante el viaje uno de los presos no paró de quejarse, dando voces mientras los policías subían el volumen de la radio. Antes de salir del camión la espera se alargó unos 30 minutos, debido a la cantidad de presos que esa tarde llegaban a la cárcel.
Imposible no sentirse tratado como un criminal: iba esposado a un policía y en el compartimento quedé asilado; era como una jaula y a través de sus cristales tintados pude ver el recorrido desde la Corte hasta Brixton. Durante el viaje uno de los presos no paró de quejarse, dando voces mientras los policías subían el volumen de la radio. Antes de salir del camión la espera se alargó unos 30 minutos, debido a la cantidad de presos que esa tarde llegaban a la cárcel.
A la entrada de la prisión me sacaron una foto para el carné, que después me dieron con mi nombre y mi número de preso. Un policía me preguntó por qué estaba allí, le contesté que por una tontería, y me dijo: “O sea que eres un buen chico, ¿no?” También me preguntó por mis creencias religiosas. Le dije que era católico, pero que no practicaba, y me dijo: “Todos dicen lo mismo”. Después de pasar un control que consistió en responder varias preguntas sobre mi historial médico, me entregaron mis ‘pertenencias’ carcelarias: un paquete de tabaco marca Amber Leaf, papel de liar, papel higiénico, un chándal, unos calcetines, un desodorante y un papel con un código para usar los teléfonos de la prisión.
Esperamos unos 20 minutos antes de entrar al ala de la prisión que me acogería esa noche. Recuerdo con bastante claridad que en ese instante me di cuenta realmente de dónde estaba. Tengo una imagen grabada. La primera persona que ví era un hombre grande, con aspecto de hooligan. Era un preso, inglés, que trabajaba en la cocina. En la cena nos dieron puré de papas con alubias verdes y algo más.
Tenía bastante hambre pero la comida no alivió las malas sensaciones. Empezaron a llamar a los nuevos para una entrevista con un funcionario de la prisión, uno de los jefes, supongo. Durante la espera uno de los nuevos estaba con el “mono”. Me dijo que había tomado drogas y necesitaba algo que le calmase. No paraba de morderse las uñas y se notaba muy inquieto. Después de la entrevista me condujeron a la celda. Era de noche. Mi compañero era de Kent, de unos 28 ó 29 años, y tenía una condena de prisión de dos años. Era reincidente. Me dijo que le habían detenido unas ocho veces por drogas y por conducir ebrio, pero parecía no importarle. Al contrario, me contaba sus peripecias como si llevase años reincidiendo con el objetivo de acabar en la cárcel.
Justo al día siguiente salía de la prisión por haber cumplido ya siete meses de la condena. Le conté me situación e intentó tranquilizarme. Me dijo que el jueves saldría de la cárcel, que me pondrían una multa y me condenarían a trabajos no remunerados (community payback), pero que no tenía nada de qué preocuparme.
 Estuvimos viendo la tele. Después de un rato me preguntó si quería ver algo en especial y respondí que no, entonces cambió de canal y colocó un documental… sobre una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.
Estuvimos viendo la tele. Después de un rato me preguntó si quería ver algo en especial y respondí que no, entonces cambió de canal y colocó un documental… sobre una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.
The ‘Induction’
Era la mañana del martes. Mi compañero se despertó temprano y se preparó para ir a la Corte. Recogió sus cosas y nos despedimos deseándonos suerte. Después de pasar un rato despierto en la cama me aseé, me vestí y fumé un cigarrillo. Llamé al timbre para saber cuándo iba a poder salir de la celda esa mañana. Un ‘gob’ se acercó a la mirilla y me dijo que saldría por la tarde y que sólo podía usar el timbre en caso de emergencia.
Era habitual escuchar a los ‘gobs’ dar largas una y otra vez. Siempre utilizaban la misma respuesta para cualquier pregunta, una sola palabra: “mañana”. Hacia el mediodía me sacaron de la celda para recibir inducción. Nos reunieron en una sala a los nuevos internos y nos explicaron los servicios de los que disponíamos en la cárcel: médicos, religiosos, educativos, etc. Los trabajadores se fueron presentando y hablaron sobre su labor. Recuerdo que había unos trabajadores llamados “samaritanos” que atendían problemas de autoestima. Tras esto nos dieron la comida y por la tarde me cambiaron de ala. Esto aumentó un poco más mi desesperación.
Nuevos compañeros
Cualquier circunstancia nueva, como fue el caso del traslado, me hacía pensar que la situación empeoraba. Los presos de mi nueva “residencia” tenían por delante una larga estancia en la cárcel y pude constatar más tarde que algunos de ellos debían permanecer al menos un mes antes del siguiente juicio. Me di cuenta de que el ala donde había pasado la primera noche había sido de bienvenida.
 Ahora me encontraba con presos veteranos, reincidentes o no, habituados la mayoría a la vida en la prisión. Cuando llegué era la hora de esparcimiento. Los presos aprovechaban para airearse fuera de la celda. Unos iban al gimnasio, otros jugaban al billar, otros al ping-pong, otros sólo deambulaban, se juntaban en celdas…
Ahora me encontraba con presos veteranos, reincidentes o no, habituados la mayoría a la vida en la prisión. Cuando llegué era la hora de esparcimiento. Los presos aprovechaban para airearse fuera de la celda. Unos iban al gimnasio, otros jugaban al billar, otros al ping-pong, otros sólo deambulaban, se juntaban en celdas…
Entré en la nueva celda. Ahí estaba mi compañero, A.B, un jamaicano de unos 30 años, aunque aparentaba menos edad, y era medio analfabeto, como más tarde supe. Estaba hablando con otro preso que parecía más joven que yo, pero al mismo tiempo se le notaba acostumbrado al ambiente de la prisión. Me pidió que le vendiese la mitad de mi tabaco por 50 centavos. Accedí asegurándole que no necesitaba el dinero, pero él insistió.
Al final lo acepté para que me dejase en paz. Les conté mi caso y me aseguraron que el jueves estaría libre. Al negro joven le dejé mi clave para usar los teléfonos de la cárcel. Terminó la hora de recreo y todos volvieron a sus celdas, pero no me había devuelto el papel con el código. Cuando mi compañero de celda se dio cuenta fue a buscarlo. Entonces me dijo que en la cárcel no podías confiar en nadie. A las 5.30 de la tarde cerraron las celdas hasta la mañana siguiente.
Mi compañero vivía en el extremo este de Londres. Tenía por delante un mes de cárcel antes del siguiente juicio. Había trabajado como limpiador y era muy pulcro. No sé si limpiaba tanto por pura higiene, neurosis o para mantener la cabeza ocupada con una tarea repetitiva y así evitar tener que pensar en sus miserias. Me dijo que tenía mujer e hija. Según me contó, se encontraba en la cárcel porque su mujer le había denunciado por malos tratos. Ella alegaba tener miedo por su hija. Él aseguraba que todo era mentira. Al día siguiente recibió la visita de su mujer. Cuando veíamos la tele apuntaba palabras que iba escuchando o aparecían escritas en la pantalla y a veces me pedía ayuda para deletrearlas. Seguía el Ramadán porque, según me dijo, quería convertirse al Islam y leía los salmos en voz alta.
 Conocí a un colombiano que trabajaba en la radio de la prisión. La tarde del martes pasó por delante de la celda y al leer mi nombre en la puerta se percató de que hablaba español y se interesó por mi situación en la cárcel. Me dijo que si tenía algún problema podía acudir a él. Me tranquilizó hablar con él y su versión sobre mi caso coincidía con las anteriores. Aquella noche pasaban por la tele un partido de fútbol. Jugaba el Liverpool partido de Champions League. Después pusieron un resumen extenso del partido del Arsenal. Tras ir perdiendo por dos goles, el Arsenal remontó el marcador y a cada gol del equipo inglés se escuchaban gritos y golpes desde las otras celdas. El partido de fútbol me sirvió para desconectar un poco de la presión mental. Aún así no podía dejar de pensar en mi familia.
Conocí a un colombiano que trabajaba en la radio de la prisión. La tarde del martes pasó por delante de la celda y al leer mi nombre en la puerta se percató de que hablaba español y se interesó por mi situación en la cárcel. Me dijo que si tenía algún problema podía acudir a él. Me tranquilizó hablar con él y su versión sobre mi caso coincidía con las anteriores. Aquella noche pasaban por la tele un partido de fútbol. Jugaba el Liverpool partido de Champions League. Después pusieron un resumen extenso del partido del Arsenal. Tras ir perdiendo por dos goles, el Arsenal remontó el marcador y a cada gol del equipo inglés se escuchaban gritos y golpes desde las otras celdas. El partido de fútbol me sirvió para desconectar un poco de la presión mental. Aún así no podía dejar de pensar en mi familia.
Buscando ayuda
El miércoles fue el último día en la cárcel. Por la tarde, durante el recreo, hablé con el colombiano. Me preguntó si tenía abogado para el juicio del día siguiente. Le contesté que no lo sabía, que mi abogada de oficio se había despedido después del juicio del lunes diciéndome que quizá no podría presentarse el jueves y que en ese caso me representaría otro abogado de oficio.
El colombiano prendió mí tarjeta de identificación que se encontraba en la puerta de la celda e intentó explicar a los guardias mi situación. Nos movimos por todo el ala mientras la gente entraba y salía de las celdas. El colombiano trató de hablar con los guardias, pero no conseguimos nada. Por el camino me señaló las habitaciones donde estaban los latinos y me dijo que si tenía algún problema podía acudir a ellos.
El colombiano se fue a la radio y olvidó dejar la tarjeta con mi nombre en la puerta de mi celda. Sin esa tarjeta no era nadie. Mi identidad era lo único que podía sacarme de ahí, sólo ese papel podía ayudarme. La necesitaba para que la mañana del jueves un guardia llamase a mi celda me dijese que tenía que ir a juicio. Es decir, dos meses de cárcel o los servicios comunitarios. Poco después, y gracias a la ayuda de mi compañero de celda, conseguí recuperar la tarjeta.
Esa tarde A.B me ayudó a conseguir unas “sleepers” (sandalias) Después de aquello me dio un consejo: “En la cárcel, si necesitas algo tienes que cogerlo”. Me duché y me sentí mejor. Conocí también a unos cubanos. Durante el descanso me encontraba tumbado en la cama cuando apareció delante de mi celda un hombre de unos 40 años. Al verme tumbado en la cama mientras el resto de los presos aprovechaban para salir pensó que me encontraba muy deprimido. Me dijo que no podía estar de aquella manera, que pese a todo había que mantenerse con ánimo, que eso no era el final del mundo.
 Entré en su celda y me pidió que le contase por qué estaba en la cárcel: Le referí mi situación e intentó calmarme: “Lo más seguro es que el jueves salgas libre –suspiré de alivio, las tres versiones que tenía coincidían, sería libre el jueves- pero necesitas un abogado -continuó-. Toma este teléfono, por si acaso tienes que estar aquí dos o tres meses. Seguro que te saca”. Después del suspiro de alivio vinieron otra vez las dudas. No las tenía todas conmigo. Apunté el teléfono por cortesía, con la esperanza de que no iba a necesitarlo y le pregunté por su situación. Me contó que estaba en la cárcel porque le pillaron a él y a un amigo en el aeropuerto de Londres con 2 kilos de cocaína.
Entré en su celda y me pidió que le contase por qué estaba en la cárcel: Le referí mi situación e intentó calmarme: “Lo más seguro es que el jueves salgas libre –suspiré de alivio, las tres versiones que tenía coincidían, sería libre el jueves- pero necesitas un abogado -continuó-. Toma este teléfono, por si acaso tienes que estar aquí dos o tres meses. Seguro que te saca”. Después del suspiro de alivio vinieron otra vez las dudas. No las tenía todas conmigo. Apunté el teléfono por cortesía, con la esperanza de que no iba a necesitarlo y le pregunté por su situación. Me contó que estaba en la cárcel porque le pillaron a él y a un amigo en el aeropuerto de Londres con 2 kilos de cocaína.
Entró su compañero y al darse cuenta de nuestra conversación dijo: “Por culpa de este %&*(*(^. Yo le acompañaba pero no sabía lo de la cocaína”. “También estoy muy preocupado por mi familia”, me contó el primero. Poco después hablé con otro colombiano. Fue la última persona con la que puede conversar sobre mi caso antes del juicio. Estaba a punto de irse al gimnasio y su versión tiró por el suelo todas mis esperanzas. Sus comentarios me angustiaron, me hundieron. “Yo cometí un delito como el tuyo y no te voy a engañar, aquí hay mucha gente que miente, seguramente irás un tiempo a la cárcel”, me dijo.
En la noche del último día recibí la visita del capellán musulmán de la prisión. Me explicó que un familiar había llamado a la cárcel y que podía hacer una llamada. También me comentó que no podía comentárselo a mi compañero de celda. Antes de volver a la habitación me encontraba tan angustiado que intenté explicar al capellán mi caso. En voz baja y calmada intentó tranquilizarme, pero me aseguró que todo dependía de la jueza y que él no podía adelantar acontecimientos.
El juicio final
A la mañana siguiente me despertaron a las 7.30. A, B también se despertó y me deseó suerte. Nos agruparon a varios presos en una estancia en la entrada de la prisión antes de salir hacia la corte, la misma corte que tres días antes me había enviado a Brixton.
 Después me llamaron para pasar un pequeño control y me devolvieron mis pertenencias en una bolsa de plástico. Tomamos la furgoneta de vuelta a la Corte. Tras una larga espera en una celda de la Corte mi abogado y el barrister me dijeron que lo más seguro era que pasase ocho semanas en la cárcel, la condena solicitada por la fiscal. Me comentó que después tenía una entrevista con el de la condicional, quien realizaría un informe para la jueza. “Lo siento”. Con estas palabras se despidió el abogado. Me derrumbé. Pasé sólo en la habitación unos minutos dándole vueltas a todo.
Después me llamaron para pasar un pequeño control y me devolvieron mis pertenencias en una bolsa de plástico. Tomamos la furgoneta de vuelta a la Corte. Tras una larga espera en una celda de la Corte mi abogado y el barrister me dijeron que lo más seguro era que pasase ocho semanas en la cárcel, la condena solicitada por la fiscal. Me comentó que después tenía una entrevista con el de la condicional, quien realizaría un informe para la jueza. “Lo siento”. Con estas palabras se despidió el abogado. Me derrumbé. Pasé sólo en la habitación unos minutos dándole vueltas a todo.
Volví al calabozo y me quedé frente a una de las esquinas, empapando el suéter de la prisión de lágrimas, con la mirada perdida, pensando en mi familia y la angustia que estaban pasando por mi culpa. Tormento, angustia, desesperación… se pueden buscar 500 sinónimos de estas palabras y ponerlos todos juntos, y, aún así, no podrán describir los sentimientos y sensaciones que durante aquellos momentos se agolpaban en mi cabeza. Había caído en un pozo sin fondo y nada podía aliviarme. Al rato un ‘gob’ me abrió la puerta. Al verme me dijo: “Tienes que ser fuerte” y me acompañó a la entrevista con el de la condicional.
Después de una extensa reunión, en la que también estuvo presente una traductora, volví a la celda más tranquilo, pensando que el informe del de la condicional me ayudaría a salir de ahí. Así fue. El juicio apenas tardó 20 minutos y la jueza me condenó a 100 horas de trabajos no remunerados.
*Arthur Vandelay: este nombre es ficticio para proteger la privacidad y la identidad del autor de esta historia real.












.jpg)