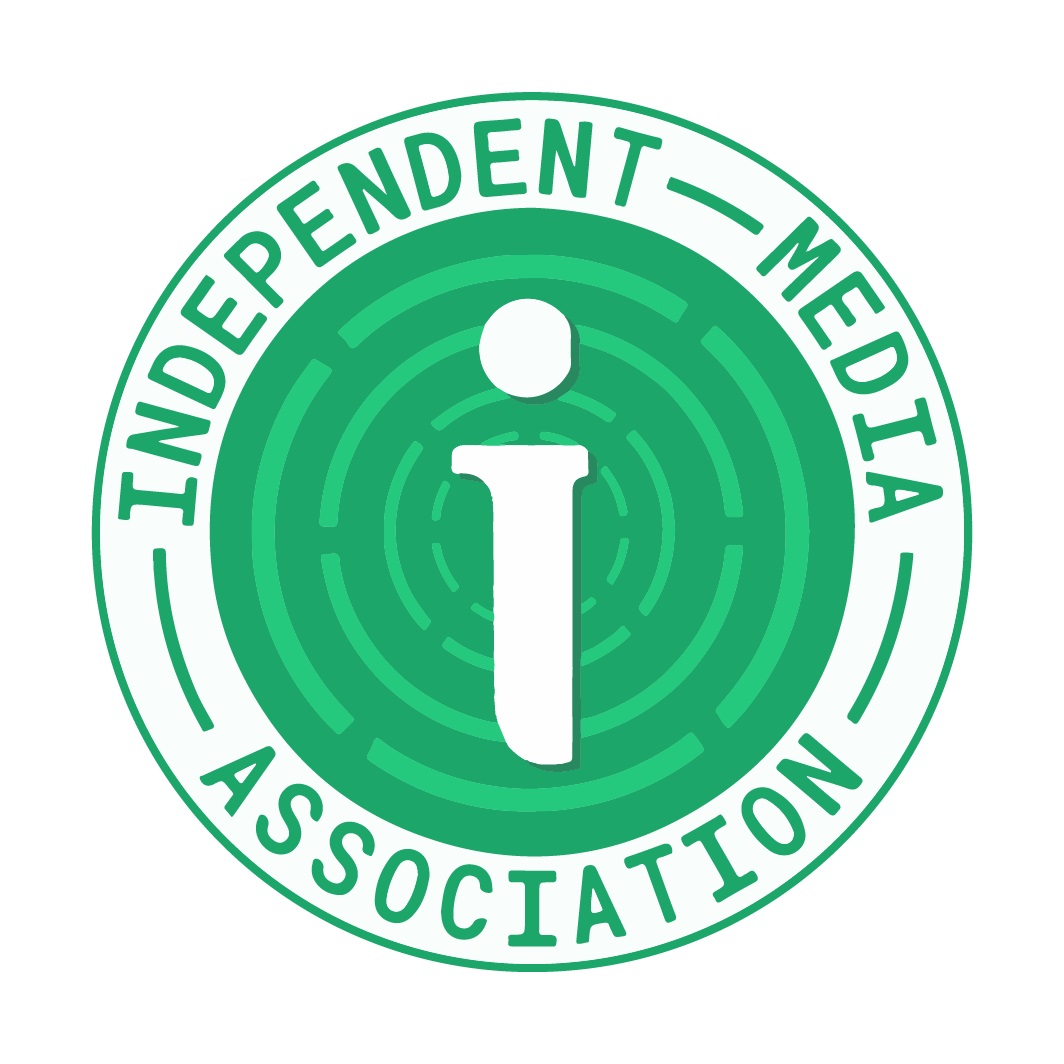De Diego Armando Maradona se pueden decir muchas cosas. Hombre inquieto y por lo tanto multifacético, no sólo fue jugador y entrenador de fútbol. También fue referente social y cultural para una América Latina, siempre necesitada de que alguien la exprese y la interprete hacia fuera y, sobre todo, hacia dentro.

Maradona lo hizo desde su innegable argentinidad. Tal vez precisamente por eso, porque es en esa Argentina tan europea como criolla y tan racialmente blanca como mestiza dónde por pura necesidad más y mejor se ha debatido sobre el ser latinoamericano.
Resulta esclarecedor repasar estos días las entrevistas que con apenas 16 o 18 años ofrecía un Maradona plenamente consciente de lo que suponía nacer y vivir en Villa Fiorito, un barrio bonaerense que podía estar en Santiago, Medellín, Lima, Caracas, Tegucigalpa o Ciudad de México.
Con elocuencia precisa, Diego interpretaba la vida de esos barrios modestos, de gente trabajadora, decente, con sueños realizables -el alcantarillado, la casa, los estudios de la chica y el chico- y conocedores del porqué de las desigualdades en América Latina.
Una región que no se entiende sin un pasado de colonialismo y un presente de subordinación política y económica a los deseos de una globalización que se decide en otra parte.
Una Latinoamérica en la que pese a todo, el sentimiento de pertenencia a estados-nación en construcción que forman parte de una Patria Grande común anida con fuerza y de manera transversal. Maradona lo sabía. Por eso sentía la bandera y la camiseta albicelestes como nadie.
Lo mismo daba que jugara el combinado nacional de fútbol que un tenista o Los Pumas, la selección argentina de rugby.
 Maradona cantaba igual, a pleno pulmón, al tiempo que escuchaba siempre con respeto el himno de los demás. Una actitud genuinamente latinoamericana y que desde fuera pocos entienden más allá de los condescendientes tópicos relativos a la “pasión latina” de eso que llaman “repúblicas bananeras”. Y a mucha honra, que diría El Diego.
Maradona cantaba igual, a pleno pulmón, al tiempo que escuchaba siempre con respeto el himno de los demás. Una actitud genuinamente latinoamericana y que desde fuera pocos entienden más allá de los condescendientes tópicos relativos a la “pasión latina” de eso que llaman “repúblicas bananeras”. Y a mucha honra, que diría El Diego.
Independientemente de la calidad de las jugadas que les dieron origen y de la forma en la que se logró uno de ellos, los dos goles que le metió a Inglaterra en su Mundial, el de México 86, fueron la reivindicación de las Islas Malvinas. Una causa tan argentina como latinoamericana y que desnudó para siempre el panamericanismo de cartón piedra de unos EE UU que se situaron sin disimulo del lado de un colonialismo tan rancio como rapaz y contrario al derecho internacional. Desde entonces, al sur del Río Bravo ya pocos le creen al Tío Sam.
Cuatro años después, en el Mundial de Italia 1990, Maradona, que entonces jugaba en el Nápoles, respondió con un contundente “hijos de puta” a los tifosi italianos que abucheaban la interpretación del himno nacional argentino en lugar de desear “al gran Pueblo Argentino Salud”.

Se jugaba su carrera en Italia y la plata dulce que le reportaba pero lo importante era conectar con ese argentino, con ese latinoamericano para el que los símbolos nacionales son sagrados en cuanto promesa de libertad e igualdad. Y de ahí en más.
Cuando fue expulsado por dopaje del Mundial de EE UU, él lo interpretó más en clave política que deportiva.
A partir de ahí sus manifestaciones ideológicas fueron a más.
Tanto que estableció una estrecha relación con Fidel Castro, cuando el líder cubano lo acogió para que se sometiese a uno de los tratamientos médicos y de desintoxicación por un problema que Maradona nunca ocultó.
De ese tiempo vienen las muestras de admiración en forma de tatuaje por Ernesto Che Guevara, otro argentino que como Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, también creyó en Latinoamérica. De ahí igualmente su relación con Hugo Chávez, Nicolás Maduro o Evo Morales, con más o menos éxito, contradicciones y errores, aspirantes a la construcción de un discurso propio de autoafirmación nacional y latinoamericana.
Hacia rato ya que Maradona no jugaba y con una carrera de entrenador sin demasiados brillos y sobre todo en América Latina, parecía que su figura ya no se proyectaría más allá de la región, salvo por algún escándalo explotado mediáticamente para reproducir por enésima vez el cliché barato. Pero Maradona traspasó esos confines.
 Cuando en 2015 ofreció sus condolencias a Francia por los atentados de París, tuvo la decencia que ningún líder occidental jamás ha mostrado, al acordarse al tiempo de los muertos que la misma violencia terrorista causaba en Líbano, Siria y Palestina, justamente los lugares de origen de los más de diez millones de latinoamericanos árabes.
Cuando en 2015 ofreció sus condolencias a Francia por los atentados de París, tuvo la decencia que ningún líder occidental jamás ha mostrado, al acordarse al tiempo de los muertos que la misma violencia terrorista causaba en Líbano, Siria y Palestina, justamente los lugares de origen de los más de diez millones de latinoamericanos árabes.
Tres años después Maradona dijo al presidente palestino Mahmud Abbas que el suyo era un “corazón palestino”.
Lo suyo nunca fue viveza criolla ni sueño del pibe. Lo suyo fue plena conciencia latinoamericana y por lo mismo universal. También futbolística, claro. Descansa en paz, Diego Armando Maradona.












.jpg)