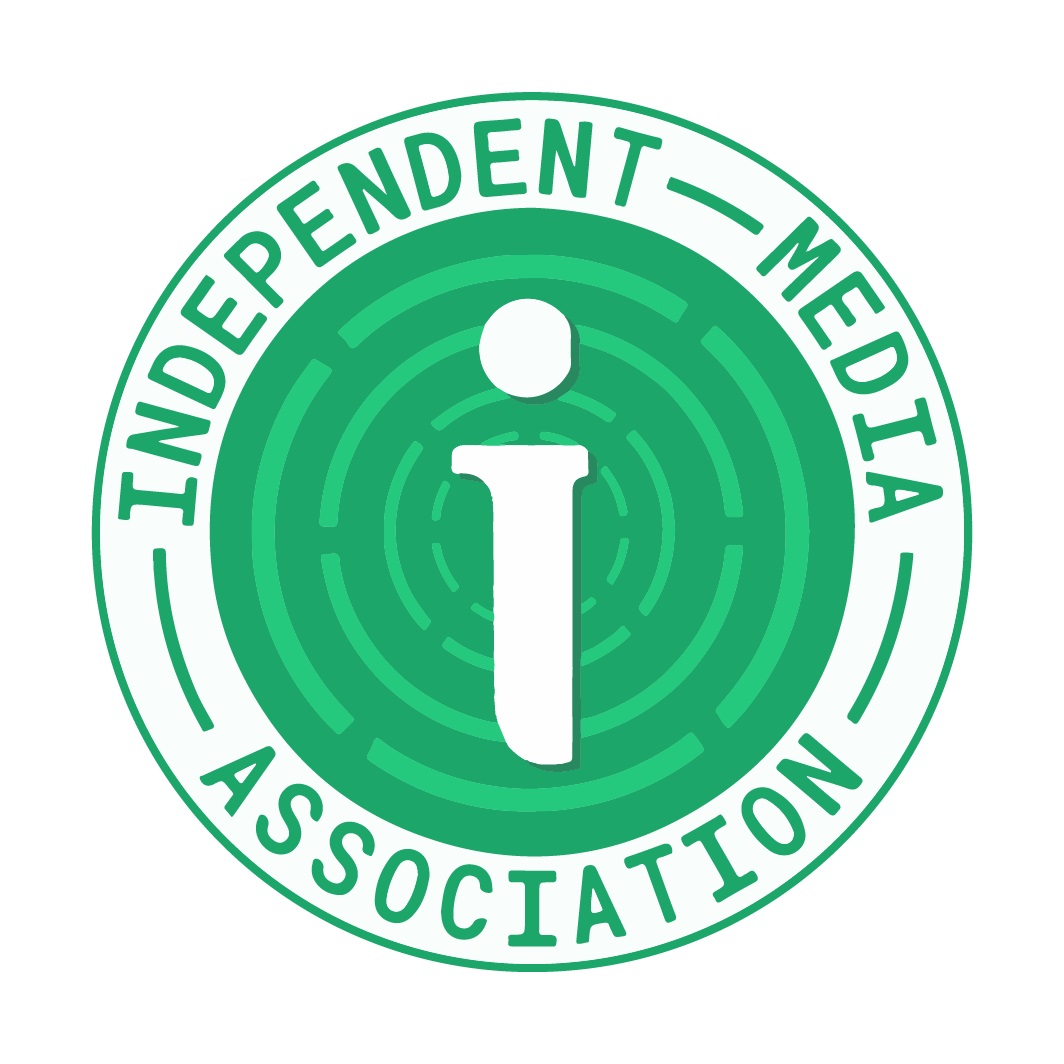Anna Magnani fue una de las grandes actrices europeas de postguerra. Nacida en Roma (Italia) en 1908 y víctima de un cáncer de páncreas, falleció hace unas semanas, a los 65 años en la misma ciudad. Protagonizó “Roma, ciudad abierta” y “Mamma Roma” y se le conoció como ‘Nannarella’. Por su actuación en la película “La rosa tatuada” ganó el Óscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Su cuerpo fue enterrado en el mausoleo familiar de Roberto Rossellini, quien no sólo fue el director de su predilección, sino también el hombre que amó toda su vida.
 Rodolfo Santovenia
Rodolfo Santovenia
Pelo como el azabache y grandes ojeras. Sentimientos a flor de piel. Si se alteraba era un vendaval. Si gesticulaba era un torbellino. De mal humor era el Etna en erupción.
Tomaba de cada personaje lo que coincidía con sus propias emociones. No los transformaba. Ni los incorporaba. Los utilizaba para expresar alteraciones verdaderas. Basta con observar la mirada de Anna Magnani (Marzo 1908- Septiembre 1973). Es una mirada que turba. Que electriza. Que inspira un casi reverente temor. En sus ojos hay de todo. Amor y odio. Serenidad y tormenta. Tristeza y alegría. Y también, a veces, el encanto enigmático de una nueva Mona Lisa. Muchas veces se pudo admirar esa mirada. En múltiples películas suyas se vio encender la cólera en sus ojos. O participar mediante ellos de su dicha serena. De su llanto desconsolado. De su desenfrenado júbilo. Del sufrimiento de su íntimo pesar.
Y todo era a través de su mirada penetrante que sabía expresar de modo maravilloso la gama infinita de las sensaciones humanas. Penetrar en aquellos ojos significaba emprender un viaje desconcertante y atrayente, en el cual en infierno y el paraíso, el bien y el mal, la virtud y la maldad se fundían en un fascinante connubio.
 De igual manera su inconfundible voz podía ser también acariciadora. Dulce como el anhelo de una esposa feliz. Trepidante como el ansia de una madre. Y trágica como el eco de una catástrofe. Y qué decir de sus manos, que se abren como una prolongación de su espíritu.
De igual manera su inconfundible voz podía ser también acariciadora. Dulce como el anhelo de una esposa feliz. Trepidante como el ansia de una madre. Y trágica como el eco de una catástrofe. Y qué decir de sus manos, que se abren como una prolongación de su espíritu.
Que poseen la misma fuerza de su mirada, en la distensión serena o en la expresión de su enorme fuerza interior. Ágiles y nerviosas, encierran los tesoros de su carácter: sinceridad, sentimiento, agresividad, amor. Y es que en la más mínima vibración del rostro de Ana Magnani, cada gesto tienen una finalidad. Incluso la rebeldía de sus cabellos, que no conseguía ocultar el tremendo brillo de sus ojos, tienen un preciso significado. La actriz no interpreta escenas: las vive.
Pocas actrices (Bette Davis fue una de ellas) alcanzan tan rápidamente las cumbres de lo sublime. Bastan un rápido, casi altivo movimiento de cabeza, un relámpago en la mirada, u imperceptible alzar de mentón, para quedar transformada en una criatura palpitante. Impetuosa. Como la naturaleza desencadenada al impulso del viento.
A partir de ese momento, la Magnani vive en un mundo todo suyo. Y el personaje que anima no es otra cosa que la sublimación de la mujer. Por eso el espectador queda como atrapado, sintiendo el imperioso afán de acercarse a ella. De asimilar cada uno de sus gestos. Cada una de sus palabras.
 Anna Magnani fue la encarnación de la mujer mediterránea. Furiosa. Deslenguada. Apasionada y generosa. Que se ha criado en la calle, en la escuela de los barrios más humildes. Y que como garantía de veracidad en sus actuaciones rechazaba el glamour que acompañaba a las famosas.
Anna Magnani fue la encarnación de la mujer mediterránea. Furiosa. Deslenguada. Apasionada y generosa. Que se ha criado en la calle, en la escuela de los barrios más humildes. Y que como garantía de veracidad en sus actuaciones rechazaba el glamour que acompañaba a las famosas.
Magnani enseñó al cine a despeinarse. Era la antiestrella. O mejor aún, la estrella reflejada en un charco.
El desparpajo con penacho. Cuando apareció en «Roma, ciudad abierta» , de Roberto Rosellini, no parecía una actriz, sino una mujer que había saltado de la vía a la pantalla.
Algo que quizás explique lo ocurrido el día en que abandonó el mundo de los vivos, cuando, Rosellini, liado a la actriz durante años, visiblemente afligido, arrebató pinceles, carmines y pinturas a un maquillador que se disponía, por indicación familiar, a recomponer el rostro inanimado de la diva, con la vana esperanza de recuperar algo ya ido y que sólo es la sombra de una imagen que puede ser proyectada.
 Algunos historiadores del neorrealismo no se cansan de repetir el estribillo de que en un principio fue Magnani, luego vino Loren. Y que si Sofía dio a sus películas un cuerpo, Ana les dio una cara. PL.
Algunos historiadores del neorrealismo no se cansan de repetir el estribillo de que en un principio fue Magnani, luego vino Loren. Y que si Sofía dio a sus películas un cuerpo, Ana les dio una cara. PL.
(Fotos: Pixabay)









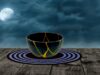


.jpg)